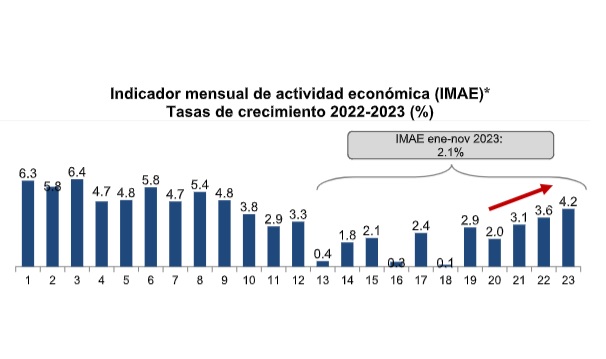Por Nelson Medina Nina
En San Cristóbal era un día apacible, silencioso e iluminado por un sol candente, cuyo resplandor llamaba a la búsqueda de la sombra. Sería, como dice la canción, “una tarde de verano” de 1960, yo apenas recién cumplía los cinco años de edad.
Ese día, luego de la siesta, mi padre le pide a mi madre que me vista, porque quería que yo le acompañe a una visita que haría al campo donde residía su hermano mayor, mi tío Jaimito, a quien tenía un buen tiempo sin ver. Jaimito vivía en Hatillo, en ese entonces un campo de San Cristóbal, poco poblado, ubicado a no más de seis kilómetros al este de la ciudad.
Cerca de las tres de la tarde, yo ya vestido, mi padre me toma de la mano y salimos caminando tranquilamente hacia la “parada” de Hatillo, ubicada frente al viejo “Play Municipal”, donde ahora se encuentra el Estadio Temistocles Metz. Allí abordamos un viejo Jeep Land Rover, el transporte público del momento, en el que se acotejaba, para mí, una inimaginable cantidad de pasajeros, a veces uno encima del otro.
Al rato, iniciamos el recorrido hacia Hatillo por la vieja carretera Sánchez, bordeada a ambos lados por frondosos árboles de almendra, que nos protegían permanentemente del ardiente sol de la tarde. Yo iba en las piernas de mi padre, que en todo momento atinaba a resguardarme de los efectos de cualquier movimiento brusco del jeep.
Llegamos a nuestro destino aproximadamente unos 20 o 25 minutos después; tiempo que me parecía interminable, y que pude soportar gracias al precioso paisaje boscoso que circundaba toda la carretera, que me hacía creer que iba montado en una de las carretas que veíamos en las películas del legendario oeste norteamericano.
La casa de mi tío, construida de tablas de palma y techada de yagua, estaba ubicada a nos mas de 15 metros de la carretera, en una parcela de algunas 10 tareas de tierra (poco más de seis mil metros cuadrados), bordeada por diversos sembradíos de víveres, vegetales y frutas, destinados al consumo familiar.
Mi padre desenreda el gancho de alambre que sujetaba la portezuela de la empalizada. Luego de entrar, vuelve a colocarle el gancho de alambre a la puerta, para cerrarla. No bien habíamos iniciado el caminar hacia la casa, por un empedrado y estrecho camino, sembrado a ambos lados por la planta de Cayena (Flor de Cristo), cuando de manera sorpresiva salió ladrando de forma amenazante un enfurecido perro, que se abalanzó sobre nosotros.
Para protegerme del ataque, mi padre me toma con sus dos manos y me levanta lo más que pudo, quedándose indefenso ante tal agresión, momento en el cual éste agarró a mi padre por su trasero, rompiéndole el pantalón con sus filados dientes, teniendo la suerte de que no le mordió la piel.
Mi tío Jaimito salió presuroso a quitarle el perro de encima a mi padre, quien, sin poder defenderse, me mantenía levantado sobre su cabeza.
Pasado el mal momento ingresamos a la casa y mi tío le prestó uno de sus pantalones a mi padre, mientras su esposa procedió a coser el pañalón roto.
Al cabo de un buen tiempo, ya cayendo la tarde casi empezando a oscurecer, luego de tomar jugo, comer algunas frutas y conversar animadamente repasando recuerdos; con su pantalón cosido y puesto de nuevo, mi padre se despide. Llegamos a la puerta de la empalizada. Me sienta en una piedra que había en las afueras, y me dice que esté pendiente del jeep, que si llega lo pare y que lo espere a él, que regresa de una vez.
Mi padre volvió en dirección a la casa, y al ratito escuché unos gemidos del perro, como si estuviese pidiendo auxilio. Oí también a mi tío que gritaba en voz alta “Manuel (así se llamaba mmi padre) que tú estás haciendo, te estas volviendo loco?”.
Presuroso retornó donde yo le esperaba, puesto que el jeep se acercaba. Yo le pregunto: “papi, y que fue lo que le paso al perro?. Él me responde, con voz seca y firme: “ese ya no vuelve a morder más”.
Ese hecho me ha marcado toda la vida. Admito que no me gustan mucho los perros, pese a que he tenido y tengo; pero ellos en su sitio y yo en el mío.
jpm-am

 Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto La paz, uno de los mayores logros de la historia, está en peligro
La paz, uno de los mayores logros de la historia, está en peligro Toros vencen a Gigantes y se ponen a un paso final beisbol
Toros vencen a Gigantes y se ponen a un paso final beisbol John Bartlow Martin en la alborada libertaria en RD
John Bartlow Martin en la alborada libertaria en RD Leones Escogido inician venta de abonos para la Serie Final
Leones Escogido inician venta de abonos para la Serie Final Combatir la corrupción es defender el peso dominicano
Combatir la corrupción es defender el peso dominicano Liga de Beisbol de Verano 2026 aprueba el calendario de juegos
Liga de Beisbol de Verano 2026 aprueba el calendario de juegos Gimnastas infantiles ganan medallas en clásico Puerto Rico
Gimnastas infantiles ganan medallas en clásico Puerto Rico Guido Gómez: madurez política que el fanatismo no perdona
Guido Gómez: madurez política que el fanatismo no perdona Cuidemos nuestra interpretación antes de sembrar alarma
Cuidemos nuestra interpretación antes de sembrar alarma Barbecue ganará próximas elecciones en Haití (OPINION)
Barbecue ganará próximas elecciones en Haití (OPINION)