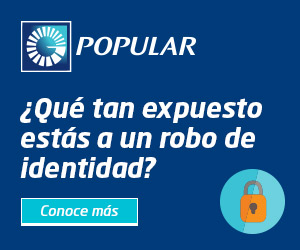La idea de la soberanía durante la España Boba
POR FERNANDO PEREZ MEMEN
En los albores del siglo XIX España padeció una severa crisis económica y una profunda y grave crisis política que llegó a su punto crítico por la abdicación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII a favor de José Bonaparte en Bayona, debido a la intervención francesa en la Península. Este hecho, sin precedentes en los anales de la historia española, dejó acéfala a la monarquía.
Tal situación se presentó en el año 1808 y como reacción a ella se desafió y se contradijo la vieja idea de la soberanía encarnada en la persona del rey, justificada por el concepto del derecho divino. Hubo un replanteamiento o una reinterpretación de la soberanía real —la que se reconoció en Fernando VII— pero también la de las colonias o las libertades locales, idea que desbrozará el camino para la independencia y que además encontrará justificación en la idea de la soberanía nacional y la soberanía popular de Locke y de Rousseau.
Nos interesa analizar las ideas de dos destacadas personalidades criollas, los distinguidos intelectuales hispano dominicanos Jacobo de Villaurrutia y Bernardo Correa y Cidrón y su concepto de soberanía.
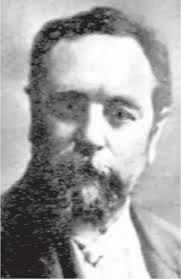
El primero fue periodista, escritor y abogado y vivía en Nueva España cuando se presentó la crisis; el segundo fue teólogo, canonista y orador; en la guerra contra los franceses emprendida por Sánchez Ramírez en Santo Domingo, en el referido año, los apoyó, y al triunfar el caudillo de la Reconquista salió junto con ellos, retornó al país a la caída de Napoleón y a la vuelta de Fernando VII a España, más tarde a la caída del régimen absoluto, apoyó la revolución de Riego y el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, de la que hizo una interesante apología.
Villaurrutia estuvo presente en la Junta de Notables, celebrada el 9 de agosto de 1808, al que convocaron las autoridades de Nueva España a fin de acordar las medidas convenientes para la conservación de la Colonia. Interesa señalar que en aquel entonces se habían constituido juntas representativas de Fernando VII en casi todas las provincias de España. Cada una se consideraba como la verdadera representante del monarca cautivo y reclamaba a las colonias hispanoamericanas subordinarse a ella de manera incondicional y absoluta.
En la referida reunión celebrada en la capital de Nueva España, Villaurrutia rechazó las pretensiones de las juntas de la Península. Propuso no reconocerlas, y que se formara una en la que estuvieran representadas todas las clases sociales del país, y mientras se creara debía establecerse una junta de carácter provisional para que auxiliara al virrey en el gobierno.
El intelectual hispano dominicano fundó su tesis en una de las ideas cardinales del derecho de gentes de aquel tiempo que consideraba a las Indias incorporadas a la Corona y no a la nación española, como estaba estatuido en la Ley Primera del Título Primero, del Libro Tercero de La Recopilación de las Leyes de Indias.
Tenía por fundamento las dos bulas Inter Caetera, del Papa Alejandro VI de 1493, que concedió a los reyes Fernando e Isabel y a sus sucesores en los reinos de Castilla y Aragón “plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción” sobre América.
Un hecho que va a fortalecer la idea del derecho indiano y del derecho de gentes sucedió en La Española. Las ciudades de esta Isla en su lucha por la libertad contra Diego Colón —siguiendo la política de las ciudades castellanas de mantenerse libres, es decir, inmediatas al rey, ajenas a toda jurisdicción señorial— obtuvieron la provisión del 14 de septiembre de 1519, que prometía solemnemente, y para siempre, que la Isla no sería apartada de la Corona; el 9 de julio de 1520, se extendió la promesa a todas las islas y tierra firme descubiertas y por descubrir; y el 22 de octubre de 1523 recibió la misma franquicia Nueva España.

Sobre esta idea Villaurrutia consideró que ausente el rey —por su cautividad en Bayona— la América española, que estaba sujeta a él pero no a la nación española, quedaba sin obligación de permanecer unida a ésta, y, por consiguiente, las Indias volvían a la situación anterior a la conquista y recobraban su soberanía.
En el fondo de la tesis del intelectual criollo subyace una interesante idea teológica y política del Siglo de Oro español, como también la idea moderna de la soberanía de Locke y de Rousseau. La primera se revela en Francisco de Vitoria y en Bartolomé de Las Casas cuando consideraban a las organizaciones indígenas anteriores a la conquista como estatales, y que ya sujetas al rey de España no debían ser tratadas como parte de su dominio propio, sino cada una como comunidad perfecta. Doctrina que contradice el pensamiento oficial delineado por Juan de Solórzano Pereira en su Política indiana, cuando tras plantear como principal título de legitimidad del dominio de los Reyes Católicos en las Indias las precitadas bulas, consideró que esos territorios estaban unidos al reino de Castilla de manera plena sin formar “reino separado”.
Se advierte también la influencia de los referidos teólogos y además del padre jesuita Francisco Suárez (1548-1617), quien sostenía el origen popular de la soberanía, la que consideraba de derecho natural, y pensaba que ella y la libertad de la comunidad debían ser las bases del Estado; asimismo por la de la escuela de los monarcómanos, cuyas doctrinas están contenidas en las obras de Hotman, La Franco Gallia, de 1573; la de Teodoro de Beza, Du droit des magistrats sur leurs sujets, de 1575; la de Languet y Du Plessis Mornay, Vindiciae contra tyrannos, y la de Buchan, De iure regni apud Scottos. Para los monarcómanos el pueblo es como causa eficiente del poder. Como se afirma en Vindiciae contra tyrannos: “Jamás hubo hombre que naciese con la corona en la cabeza y el cetro en la mano”. Mientras que el príncipe es causa final: “los magistrados han sido creados para el pueblo y no el pueblo para los magistrados”. Esto inferimos, porque Villaurrutia consideró que Nueva España no había perdido su soberanía, sino que la había delegado en el rey y que, al estar éste prisionero, ella volvía a su fuente de origen, el pueblo.
La tesis de Villaurrutia fue derrotada. El decano del tribunal del Santo Oficio la calificó de “sediciosa”. En la referida reunión se acordó por mayoría sujetar la colonia a la Junta de Sevilla y la Inquisición publicó meses después un edicto por el que condenó dicha idea, y ordenaba a los habitantes denunciar a los que pusieran en duda la idea del derecho divino de los reyes y proclamaran “la soberanía del pueblo, según la dogmatizó Rousseau […] y la enseñaron otros filósofos”.
Correa y Cidrón y la tradición liberal española
La Constitución de Cádiz rigió en nuestro país en dos ocasiones, de 1812 a 1814, y de 1820 a 1821, cuando José Núñez de Cáceres proclamó la Independencia el 1° de diciembre del precitado año. En el acto de juramentación de esa Ley Fundamental en la Universidad de Santo Tomás de Aquino el 12 de junio de 1820, pronunció un discurso Bernardo Correa y Cidrón, quien era uno de sus más ilustres catedráticos, más tarde, en 1823, fue su último rector.
Esta Carta Magna desconoció el régimen absoluto, la propiedad y el dominio del rey en América. En este tenor el artículo 2 estatuyó: “La nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”; el artículo 3 estableció: “La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. De suerte que en estos artículos se niega legitimidad al absolutismo de poder y el patrimonialismo, tanto en manos de una persona en particular como de una dinastía y de una oligarquía. Desconoció, asimismo esta Constitución la propiedad y el dominio del monarca en América, por cuanto “la soberanía reside esencialmente en la nación” y ésta “es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.
Correa y Cidrón, uno de los principales exponentes del pensamiento liberal de aquel tiempo, expresó en su discurso las aspiraciones e ideales de la clase media emergente, relativas a orientar la sociedad en el marco del liberalismo despojando a la aristocracia latifundista y hatera de la dominación social y política de la colonia.
En su oración hace una entusiasta apología y un valioso análisis de las ideas de la Carta Magna de Cádiz, y percibió su fundamento en la tradición histórica del pueblo español. De esta manera pretendió encontrar un pensamiento liberal propio como producto del devenir histórico de la nación española. Y no necesitó basar la justificación ideológica del nuevo régimen en las ideas de los filósofos de la Ilustración francesa e inglesa, sino en las ideas y las creencias que brotaban del pasado hispánico. Conforme a esa premisa creyó encontrar la idea de soberanía popular, no en John Locke, no en Juan Jacobo Rousseau, sino en la propia España desde los tiempos de la dominación romana, idea que en su opinión fue abatida por Julio César y los emperadores romanos, excepto Justiniano. Y nos expresó, convincentemente, su creencia en la idea de la soberanía popular: “Todo el imperio y potestad es del pueblo, pero que todos los demás reyes y sus aduladores […] la niegan, hasta querer pasar por una herejía la soberanía del pueblo”.
La oposición de Correa y Cidrón al régimen absoluto y a sus panegiristas fue radical, de tal manera que condenó a éstos y a los reyes y príncipes que mediante la fuerza y la opresión se apropiaron de la soberanía del pueblo: “la fuerza no valida la traslación de la soberanía del pueblo al príncipe”.
Al ponderar el valor de la idea de soberanía, Correa y Cidrón percibió el ejercicio de ella por el pueblo español en un pasado remoto: en la asistencia del pueblo a través de representantes a las Cortes y en dar sus votos en problemas “graves de la monarquía” así como en la confección de las leyes, pero los Austrias, y luego los Borbones, quitaron al pueblo sus derechos y asumieron en su persona el poder soberano. Consideró que Carlos III es quien corona esa obra al suprimir en la Novísima Recopilación de Castilla las leyes que trataban de las Cortes.
Al condenar este abominable hecho Villaurrutia expresó de manera enfática: “¡Oh tiranía cruel e inaudita! No se quería que nuestros hijos y nietos supiesen siquiera que descendían de padres y abuelos libres”.
En ésta y en las demás ideas de su discurso, Correa y Cidrón, al igual que Villaurrutia, se nos revela un liberal moderado, pues justifica el orden constitucional hispano como restauración de un pasado liberal, que el absolutismo de poder había sepultado.
Interesa considerar como una valiosa consecuencia de las ideas preanalizadas, la idea de soberanía sustentada por el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte.
En su proyecto de Constitución nos ofrece su idea de soberanía en el artículo 6: “La ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera”.
Esa idea la reitera en el artículo 17 con algunas variantes, que niegan no sólo el dominio extranjero sobre el país, sino también el dominio nacional de índole personalista dictatorial y oligárquico: “La Nación dominicana es libre e independiente, no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna nación, ni patrimonio de familia ni persona alguna propia y mucho menos extraña”. En Duarte hay una fuerte influencia de la Constitución de Cádiz, cuyo artículo 2, se ha de recordar, estatuyó: “La Nación Española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”, y en el artículo 19 de su Proyecto de Constitución, preceptuó: la soberanía reside esencialmente en la nación, idea que la Carta Magna de Cádiz establece en el artículo 3 y, finalmente, el patricio considera que la soberanía no puede perderse, principio que en la vigésima centuria se incorporó al Derecho Público Internacional, y de tal suerte que preceptúa que: “La enajenación de una nación no se legitima ni con el acuerdo de la nación enajenada”.
JPM

 Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto Fundación y MLB inauguran XI Torneo de Beisbol RBI Barahona
Fundación y MLB inauguran XI Torneo de Beisbol RBI Barahona Del ciudadano espectador al protagonista
Del ciudadano espectador al protagonista Cap Cana será escenario del R. Dominicana Open de Tenis
Cap Cana será escenario del R. Dominicana Open de Tenis Rodaje “El Misterio del Caribe» reúne talento internacional RD
Rodaje “El Misterio del Caribe» reúne talento internacional RD Espejismo del poder entre el clientelismo y la gerencia de nación
Espejismo del poder entre el clientelismo y la gerencia de nación La DEA enfrenta ahora un dilema crítico
La DEA enfrenta ahora un dilema crítico Todo listo para segunda Copa Mega Gym 2026 de Sntiago
Todo listo para segunda Copa Mega Gym 2026 de Sntiago Gestión y mantenimiento son claves del éxito de anfiteatros
Gestión y mantenimiento son claves del éxito de anfiteatros Inaceptables cuotas partidistas (OPINION)
Inaceptables cuotas partidistas (OPINION) Una clara señal: La fusión no va
Una clara señal: La fusión no va