Mis hijos y el “mercader de lecturas”
En la época en que mis hijos empezaron a bordear la preadolescencia, y por supuesto con el apoyo de mi esposa, cierto día que ya casi se me pierde en la memoria les hice una propuesta, en interés de reanimar su disminuida devoción por la cultura literaria, que probablemente hoy parezca curiosa y hasta no muy ética: haría un pago en efectivo por cada libro que leyeran, y el monto variaría conforme a sus dimensiones (formato de tamaño y cantidad de páginas).
La idea (por la que un amigo, al conocerla, satíricamente me estigmatizó como “mercader de lecturas”) se me ocurrió después de comprobar que los muchachos (un varón y dos hembras, de edades diferentes y con caracteres notoriamente distintos), pese a que desde sus primeras letras habían devorado con fascinación los textos infantiles que su madre y yo les comprábamos, al dar el tránsito de la educación primaria a la intermedia dejaban de tener esta inclinación y empezaban a focalizar sus intereses en direcciones menos ficcionales y más “reales”.
(Aunque para la nuevas generaciones de hoy las palabras que preceden pueden tener algo de surrealismo, la verdad es que todo padre o madre que haya participado activamente en la crianza de su prole entre fines del siglo XX y principios del XXI sabe perfectamente a lo que acabo de referirme: aquel salto existencial eventualmente podía constituirse en el “nudo gordiano” de la juventud de cara al porvenir, y nos preocupaban grandemente sobre todo las “nuevas” tendencias de la “posmodernidad”, que apuntaban hacia una globalización del vivir, una resurrección del individualismo libertario, una liquidación de las tradiciones y una rebelión totalitaria contra el saber clásico y sus instrumentos).
La cuestión es que cuando les formulé a los muchachos la idea, cada cual -fiel a su “temperamento”- respondió a su modo: el mayor la acogió con poco entusiasmo y, sin solicitar aclaración alguna, me pidió que le asignara primero un libro “chiquito” para, luego, ir aumentando el tamaño; la del medio, más avispada, me preguntó directamente sobre el monto de cada pago y, tras plantear algunas inquietudes sobre el volumen de los textos, me pidió uno “grande”; y la más pequeña, acaso porque la edad aún no le permitía calibrar el tipo de compromiso que estábamos pautando, delegó en mí la decisión de asignarle el libro y el pago.
Desde luego, acordamos ciertas “reglas de juego”, y la más importante de ellas (que declaré irrevocable y de aplicación rigurosa) era la de que al concluir la lectura de cada libro había que sentarse conmigo en la pequeña biblioteca de la casa a ofrecerme una síntesis de éste y a responder mis preguntas, todo con el objeto de confirmar que el texto ciertamente había sido leído y comprendido, ocurrido lo cual yo procedería de inmediato a hacer el pago correspondiente.
De ese modo, pues, comenzó en mi hogar una “empresa” cultural que durante cierto tiempo nos pareció a todos productiva, rentable y satisfactoria: a los muchachos, porque leían un libro pequeño por 10 pesos, uno de mediano volumen por 25 pesos y uno grande por 50 pesos, con lo que se garantizaban disponibilidades monetarias extraordinarias; a mi esposa, porque podía ver a sus hijos gran parte de las tardes y las noches confinados, silentes y sosegados, como los angelitos que no eran, en sus habitaciones o en algún otro lugar de la casa; y a mí, porque me parecía una ganga que mediante esos pagos tan insignificantes lograra convertir a mis hijos en aficionados de la lectura y el conocimiento literario, aunque ello significara, en cierto modo, entrar en “competencia desleal” con sus maestros formales.
No recuerdo exactamente qué tiempo permaneció funcionando correctamente ese “modus operandi” (quizás 3 o 4 años), pero, por supuesto, como toda empresa humana, la nuestra no estaría exenta de que se presentaran desencuentros, inconformidades o incidencias malignas: mi hijo de mayor edad, al iniciarse en las fogosas correrías del enamoramiento y la chercha juveniles, empezó a dejar por la mitad o sin concluir la lectura de algunos libros, y se incomodaba conmigo porque yo me negaban a pagarle esa parte de la lectura, conminándolo a que terminara; la de mediana edad, habilidosa y secretista como una novicia rebelde, intentó varias veces infructuosamente cobrar sólo leyendo el prólogo o el epílogo de algún libro, por lo que terminaba furiosa conmigo; y la más pequeña, cándida y honesta como la niña que aún era, en ocasiones no llegaba al final de su lectura diciéndome simplemente que no le gustaba la trama, pero sin reclamar pago alguno por la lectura parcial.
Con el tiempo, y en la medida en que los muchachos se hacían más autónomos en términos de razonamiento y su socialización era mayor, esas situaciones anómalas se hicieron más frecuentes (por lo que nuestra “empresa” cultural terminó operando a duras penas), y si la memoria no me falla (y es casi seguro que lo haga, no sé si por mi edad o por el odioso “alemán”) creo que hubo de ser clausurada definitivamente cuando dos de ellos accedieron a los estudios superiores en una universidad bastante exigente y competitiva para los estándares nacionales.
Naturalmente, como habrá de inferir todo el que lea estas glosas, rememoro la precedente ocurrencia familiar no sólo como un casi senil arrebato de añoranza en esta época antinostálgica de ordenadores, manadas humanas, “influencers” e inteligencia artificial, sino también como pública confesión del deleite que experimento cuando constato casi diariamente que mis tres muchachos aparentemente “rentaron” bien de la “empresa” en alusión, y hoy son profesionales honestos y laboriosos, con buena base cultural y, acaso por esto mismo, defensores y practicantes, cada cual a su modo y en su particular hábitat, del bien común y la libertad de pensamiento.
En otras palabras, me siento orgulloso de que si bien cuando me convertí en “mercader de lecturas” parecí -como decía el amigo que cité arriba- más un “vulgar sobornador” que un promotor de la cultura literaria al interior de la familia, los resultados a la postre no lucen tan cuestionables… Y no sé a ustedes, pero a mí, francamente, me basta con eso para irme tranquilo y en silencio, cuando me llegue el divino turno, a la otra orilla de la vida.
jpm-am

 Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto Rendición cuentas de Abinader «ciclo de retrocesos», dice PRD
Rendición cuentas de Abinader «ciclo de retrocesos», dice PRD Alerta en Hatillo: contaminación del mayor embalse del país
Alerta en Hatillo: contaminación del mayor embalse del país Eloy Jiménez y su oportunidad dorada con Blue Jays en las GL
Eloy Jiménez y su oportunidad dorada con Blue Jays en las GL Abinader: nada que exhibir, gobierno ha sido un fracaso (OPINION)
Abinader: nada que exhibir, gobierno ha sido un fracaso (OPINION) Servicio eléctrico de RD ha sido recuperado en un 100 por ciento
Servicio eléctrico de RD ha sido recuperado en un 100 por ciento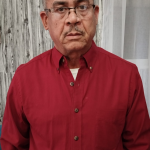 La presa de Hatillo es parte del Parque Nacional Aniana Vargas
La presa de Hatillo es parte del Parque Nacional Aniana Vargas Balaguer y Haití: la visión racial y cultural de un líder (1 de 2)
Balaguer y Haití: la visión racial y cultural de un líder (1 de 2) Gonzalo agradece inscripción, dice trabajará por unidad PLD
Gonzalo agradece inscripción, dice trabajará por unidad PLD Leonel opina sector eléctrico no recibe «inversiones necesarias»
Leonel opina sector eléctrico no recibe «inversiones necesarias» Luis Urueta es ratificado como el manager de Águilas Cibaeñas
Luis Urueta es ratificado como el manager de Águilas Cibaeñas













En la lectura no hay perdida.