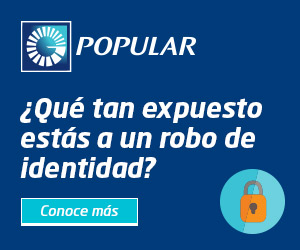La política: ¿pasión o profesión?
El autor de estas líneas tuvo la oportunidad hace unos días de leer la transcripción de una singular disertación en la que don Pepe Mujica, el exguerrillero tupamaro que hoy es presidente de los uruguayos, exteriorizaba su convicción en el sentido de que vivimos en una época de “hipercapitalismo” en la que “como todo se transforma en mercadería, como todo es comprable, como todo es vendible, también se abraza la política y se juzga la política con criterios de mercado”. Ante un nutrido auditorio que se reunió para la ocasión en un salón congresual de Santiago de Chile, Mujica reiteró su ya conocido planteamiento de que “la política no es una profesión” ni “un pasatiempo” sino “una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor» y, en general, “hacerse cargo de los problemas de la humanidad”. El mandatario sudamericano, en el estilo directo y simple que le caracteriza, precisó que su posición no obedece a una “pose poética” sino a “un cálculo fríamente materialista”, pues hay gente que “adora la plata y se mete en política”, y concluyó su razonamiento en este aspecto del modo siguiente: “… si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servirle a la gente”. Por supuesto, Mujica en realidad no ha dicho nada nuev lo que ha hecho es rememorar la más noble y altruista concepción sobre la política, aquella que la vincula a la moral y a los mejores intereses de la humanidad, aquella de la que nos hablaron a los dominicanos -para citar algunos ejemplos- Duarte, Luperón, Espaillat o Bonó en el siglo XIX, y Manolo, Bosch, Caamaño o Peña Gómez en el siglo XX, pero que ahora es considerada «idealista» (o cosa de “tontos con p”) y se encuentra absolutamente desterrada tanto del discurso como del laborantismo cotidianos. De todos modos, de la exposición del mandatario sudamericano se derivan dos perogrulladas: es obvio que él pertenece a una especie en extinción en el mundo de hoy, y que la mayoría de la gente que lo considera un tipo «raro», un político «romántico», un gobernante «insólito» o simplemente un individuo «absurdo» (así lo calificó un halcón estadounidense) pertenece a las élites económico-sociales, a la parte más ignara de las nuevas generaciones o, en el caso más doloroso, a la gran legión de dirigentes y activistas que hace rato abandonó esa «pasión» y se convirtió desenfadadamente en «profesional» del partidarismo. Como bien ha sugerido Mujica en su valiente rol de “llanero solitario” de la política contemporánea, ésta se encuentra actualmente penetrada hasta el tuétano por la ética del mercado y la lógica comercial, y hasta tal punto que se ha olvidado adrede que hubo épocas -no tan lejanas en el tiempo- en que ella estaba fundamentalmente dominada por eso que él llama «pasión» (entendida como tendencia al servicio público informada por determinadas ideas y destinada a procurar la materialización de ciertos proyectos de organización o reorganización social), y ello era así en las distintas franjas del espectro partidista: no importaba que se fuera comunista, anarquista, socialista, liberal, conservador, nihilista o fascista. En ese sentido, acaso convenga recordar -no para hacer un ejercicio de exorcismo histórico sino para ilustrar con ejemplos que son lugares comunes del activismo político de los siglos XIX y XX- que Marx, Bakunin, Lasalle, Wilson, Lenin, Mao, Stalin, Churchill, Roosevelt, Musolini o Hitler no eran meros líderes políticos que descollaron en sus respectivas épocas por sus ambiciones personales o por sus apetencias materiales (que las pudieron tener, con todo derecho): todos representaban un cuerpo doctrinario y, equivocados o no, abrazaron fervientemente una causa colectiva o un modelo de estructuración de sus sociedades que, en muchos casos, intentaron plantar en el resto del planeta. (Desde luego, no todas esas personalidades habían incursionado en política en alas de la «pasión» -algunos la tenían como «profesión»- ni los que hacían causa común con ellas se decantaban necesariamente por ese derrotero -buena parte de éstos lo hacía por conveniencias existenciales o por ambición-, pero en unos y otros existía un denominador común: había un discurso que servía de biombo para, si era el caso, guardar las apariencias y, por ello, no se veían como ahora tantos “dirigentes” en faenas de circo y tantos refajos al aire). El siglo XIX fue la centuria de la construcción de las grandes corrientes del pensamiento político universal, y el siglo XX el escenario histórico en el que algunas de éstas se convirtieron en hechos y, una vez desfiguradas o subvertidas por la naturaleza individualista y apetente del ser humano, se fueron a pique estrepitosamente y cedieron su espacio al mercado (un viejo fantasma de la economía que tiene la virtud de que se recicla cíclicamente y nos sorprende con el rostro delicadamente maquillado para cubrir las arrugas) con la formulación oficial del llamado «Consenso de Washington» y la caída del Muro de Berlín, ambos hechos ocurridos en noviembre de 1989. Como habrá de recordarse, el «Consenso de Washington» fue una lista de diez puntos, organizados por el economista inglés John Williamson, que identificaba los elementos matrices de política económico-financiera (reafirmaciones clásicas con ajustes de retorno o cambio adoptados a la nueva realidad global) que desde principios de los años ochenta del siglo XX se estaban “cociendo” en los organismos multilaterales internacionales con sede en la ciudad homónima a partir de una revaloración de las ideas antiestatistas y anticentralistas, y como esos puntos implicaban una reivindicación de la supremacía del mercado en el desenvolvimiento de la sociedad y una casi total desregulación de la economía y el accionar de sus agentes, pronto empezaron a denominarse, en conjunto, «neoliberalismo». En términos generales, el empuje que alcanzó el neoliberalismo desde sus inicios estuvo determinado por tres factores esenciales: los espléndidos indicadores macroeconómicos de las naciones en las que se había implantado o reimplantado la economía de mercado, el derrumbe del modelo estatista del comunismo tal y como se conocía hasta el momento (es decir, bastante distanciado del proyecto original de Marx), y la creciente pérdida de sostenibilidad que acusaban los modelos socialistas y socialdemócratas (sobre todo por el abuso de los subsidios y la consiguiente aparición de un costoso sector casi parasitario de la economía). El neoliberalismo pretendió ser, en principio, una respuesta racional, individualista y «libertaria» a la crisis de los sistemas colectivistas y estatistas, y su lógica de operación era tan simple y tan práctica que -graficada en sus mejores momentos por las experiencias de Japón, Taiwan, Irlanda y otros «milagros» económicos- cautivó a gran parte de los economistas, los políticos y los intelectuales del mundo (y muy especialmente de América Latina), quienes se vieron arrastrados a una enfebrecida carrera (cargada en muchos casos de buenas intenciones, pero en otras con la codicia goteándole de los labios), por establecer tal modelo en sus respectivos países. Desde luego, donde falló el cálculo de los promotores del neoliberalismo fue en lo relativo a la esencia del model el individualismo a la postre se convirtió en cainismo (desprecio por toda solución colectiva) y provocó una agudización de los problemas sociales; la desregulación dio pie a una gran burbuja de voracidad e irresponsabilidad en el manejo de la economía y las finanzas, y produjo grandes crisis de deuda pública y quiebras bancarias o empresariales al granel; y, lo más importante, el libremercado se transfiguró en fundamentalismo de mercado y arropó todas las esferas de la vida social, incluyendo aquellas, como la educación y la salud, en las que jamás se podrán conciliar los intereses del empresariado (elitismo y rentabilidad) con los del Estado y la sociedad (masificación y solidaridad). La actividad política, como ha dicho don Pepe Mujica, fue otro ámbito de la sociedad que resultó invadido por las leyes del mercado (si bien en forma de vulgar caricatura), y en estos momentos, como puede observarse todos los días, está dominada por unas élites de dirigentes «profesionales» cuya principal «calidad» es la de disponer de una gran fortuna personal que le garantiza mantener determinadas clientelas, lo que ha terminado expresándose en una liquidación de la democracia interna en los partidos y, sobre la base de grupos de presión o de apelaciones a la disciplina, en la imposición en sus estructuras directivas de la mediocridad, el fanatismo y el espíritu mercurial. Es un secreto a voces que entre nosotros, por ejemplo, los políticos más populares y exitosos de la actualidad, con honrosas excepciones, son aquellos que manejan grandes cantidades de numerario o de «logística» (personalmente o a través de turiferarios), y que en cambio los que no tienen recursos o se niegan a practicar las artes del nunca bien alabado «boronéo» (que casi siempre son los más preparados académica o intelectualmente y los menos contaminados por la necrosis inherente a la política de hoy) inevitablemente son derrotados: se les imputa peyorativamente solo dar «cotorra» y no «sangrar», es decir, estar fuera de la lógica del mercado clientelista. La realidad, es, pues, una sola en el sentido que discurrimos, al margen de los deseos y muy a despecho de las muy sanas y loables evocaciones de don Pepe Mujica: la «pasión» murió hace tiempo en el activismo político y -por desventura- fue sustituida por la «profesión», y en muchísimos lugares del orbe esta situación es responsable en gran medida de que en pleno siglo XXI la gente aún esté empantanada con problemas de principios del siglo XX: los llamados a gestionar soluciones desde el Estado no están en eso, pues se encuentran muy ocupados ejerciendo su “profesión”, esto es, comprando y vendiendo lealtades, haciendo negocios desde sus poltronas partidistas y sacándoles la lengua a quienes osen criticarlos o denunciarlos… El mercado, estúpido, el todopoderoso mercado en un país con elementales deficiencias de educación. lrdecampsr@hotmail.com

 Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto Oposición: «Discurso Abinader lejos de realidad dominicanos»
Oposición: «Discurso Abinader lejos de realidad dominicanos» Vea aquí el desfile militar con motivo Independencia de RD
Vea aquí el desfile militar con motivo Independencia de RD RD anuncia zona franca puertos secos en su frontera con Haití
RD anuncia zona franca puertos secos en su frontera con Haití RD tiene reserva de tierras raras de 150 millones de toneladas
RD tiene reserva de tierras raras de 150 millones de toneladas Dice deberán devolver hasta último chele robado en Senasa
Dice deberán devolver hasta último chele robado en Senasa Habrá concierto con motivo de celebración de la independencia
Habrá concierto con motivo de celebración de la independencia Grullón Hernández designado vicepresidente Grupo Popular
Grullón Hernández designado vicepresidente Grupo Popular Afirma en RD hay 5 millones 139 mil 951 personas trabajando
Afirma en RD hay 5 millones 139 mil 951 personas trabajando Afirma RD es de las economías con mayor crecimiento mundial
Afirma RD es de las economías con mayor crecimiento mundial